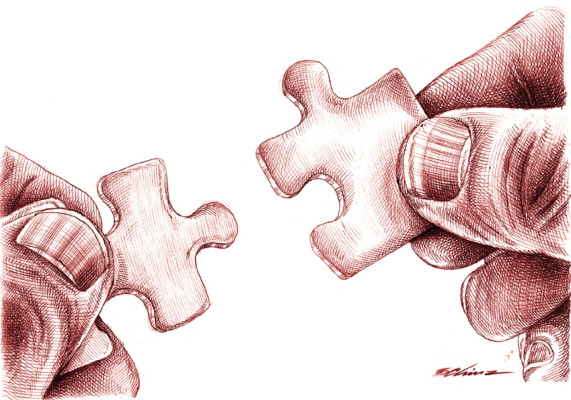Víspera. Era una noche pesada, una de esas noches en la que cada segundo es una eternidad, una eternidad cargada con la ansiedad y la desesperación que consumen el alma.
El niño estaba mal del estómago. El dolor y los vómitos eran permanentes y los doctores no se decidían a recetarle ningún medicamento porque los resultados de los exámenes no aparecían por ningún lado.
Ella seguía de mal humor, no estaba para conversaciones y él se consolaba con atender al niño. A pesar de que era hermosa y muy guapa, su carácter era como una barrera que detenía y hasta espantaba al amor y a las buenas intenciones; sin embargo, él la quería. Es más, la amaba, a pesar de todo, y en esto se incluía la diferencia de edad, ella era cuatro años mayor que él, la niña de su anterior matrimonio, la niña enferma que él aprendió a querer como si la hubiera engendrado con su propio corazón, y aquel genio que por momentos lo sacaba de quicio y lo hacía desear que se lo tragara la tierra. Y había un detalle más: la deseaba. Siempre la deseaba.
Cuando llegaron a la casa, poco después de la medianoche, él estaba cansado, ella le había dirigido la palabra unas tres veces, con cierta dulzura, y el niño se sentía mejor. Él esperó a que el niño se durmiera y al entrar al cuarto la vio cambiándose de ropa. El camisón blanco le quedaba perfecto. Casi transparente y a media pierna, dejaba ver el provocativo bikini blanco de pierna alta que aprisionaba la maravilla de su cintura, y sintió que se le revolvían las hormonas, pero tenía que ir a dejar el carro de la compañía y, a juzgar por la indiferencia de su mujer, esta no estaba para juegos.
+ Lea esta impactante historia el domingo en su revista Siempre