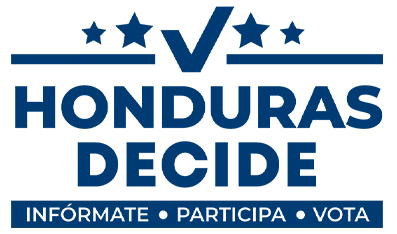En este país, donde la gente madruga para sobrevivir y no para soñar, la política nunca fue un ejercicio de pensamiento, siempre fue un mercado de insultos, una feria de ruido y farsa.
Cada cuatro años se repite la misma pantomima: las paredes se empapelan de rostros sonrientes que prometen lo mismo de siempre, los televisores se inundan de jingles vacíos, y los candidatos -disfrazados de redentores- vociferan en los diferentes foros como si la retórica vaga fuera sinónimo de plan de país. No hay idea, no hay programa, no hay método; solo hay espectáculo.
La gente ya no escucha. No porque sea apática, sino porque está harta de ser tratada como idiota. Los políticos no debaten: berrean. Los publicistas no piensan: reciclan basura visual. Las campañas no proponen: imponen el lavado de cerebro. El ciudadano, atrapado entre la propaganda y la desesperanza, camina sobre un suelo electoral tan gastado que ya ni siquiera devuelve eco. Lo único que queda es el ruido -esa sinfonía grotesca de promesas recalentadas- que se repite con la obstinación de una “democracia” al servicio de los dineros públicos, que terminan financiando el cinismo cada cuatro años.
Este drama hondureño no es solo político: es moral. La propaganda ha sustituido a la política como el simulacro del pensamiento. En vez de programas de gobierno, hay videos con drones. En vez de ideas, hay hashtags. En vez de planificación, hay un ejército de asesores de marketing, dispuestos a vender sus mediocres productos en el supermercado de la política barata. Honduras se ha convertido en un laboratorio de la vulgaridad, en una vitrina donde se vende esperanza empaquetada en carteles plastificados y colores chillones.
Y es que la ideología y la farsa funciona mejor cuando el pueblo no la percibe. En Honduras, la ideología dominante es la anestesia. Una anestesia bien maquillada con jingles patrioteros y sonrisas ensayadas. Se nos pide votar, pero no pensar; creer, pero no cuestionar; aplaudir, pero no exigir. Todo está perfectamente diseñado para la desmemoria: la política como espectáculo, el espectáculo como política.
Pero la anestesia no se mantiene sola: se alimenta del silencio colectivo, de la costumbre de mirar hacia otro lado mientras los mismos reparten el país como botín.
Y mientras tanto, el país se hunde. Las escuelas se derrumban, los hospitales en sala de emergencia, los jóvenes emigran. Pero en la televisión todo brilla: candidatos bailando, sonriendo, besando niños prestados. Es la obscenidad de la falsa alegría, el teatro de los falsos redentores. Ninguno habla de reforma económica, de educación técnica, de energía sostenible o de soberanía alimentaria. Nadie se atreve a decir que el Estado está colapsado. Todos compiten por quién miente mejor.
Y mientras tanto, el país asiste al espectáculo más caro y más mediocre de su historia: los candidatos a diputados también hacen su propio número en el mismo circo -saltando entre farsas- en una domesticación de la gente, por la rutina del fraude, la costumbre del abandono. Donde se vota no por convicción, sino por desesperación y miedo. El voto, que debería ser un acto de dignidad, se ha vuelto un trámite, un resabio de esperanza que apenas sobrevive entre la miseria y la indiferencia.
La historia nos observa, cansada de repetirse. Nos ha dado demasiadas advertencias y aún seguimos eligiendo verdugos con rostro amable.
Este país necesita menos afiches y más pensamiento. Menos cancioncitas y más justicia. Menos selfies y más compromiso público. La democracia no se mide por el número de rótulos, sino por los cambios en la estructura del poder. Y, sin embargo, los que aspiran a gobernar parecen no entenderlo. Creen que la política es mercantilización, que el poder es estética, que gobernar es una coreografía electoral.
Pero el pueblo -cansado, harto, humillado e ignorado- sigue mirando. Y quizás esta vez, en el fondo de tanto ruido, empiece a escuchar otra voz: la suya.La voz que no sale en los spots, que no tiene presupuesto, que no promete milagros, pero exige memoria. Esa voz, si se atreve a gritar, podría ser el verdadero comienzo del país.Porque ningún país se construye desde los palacios, sino desde las calles donde la gente vuelve a creer en sí misma