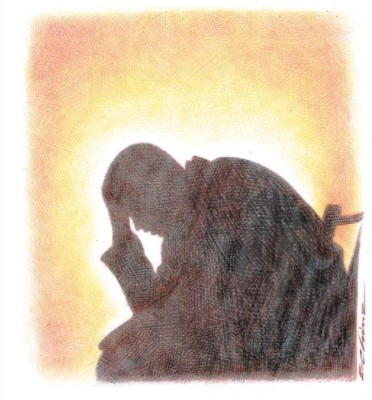CITA.
El hombre sonrió tratando de que la mueca que deformó sus labios pareciera agradable, saludó con su mano huesuda y áspera, y se sentó despacio, poniendo el bastón a un lado. Es un hombre común, de unos cincuenta y tantos años, de regular estatura, delgado sin ser flaco, con canas en las sienes, corte de pelo estilo militar y rostro anguloso en el que se nota la ansiedad que no puede controlar. En sus ojos vidriosos hay tristeza, como si una enorme culpa se proyectara a través de ellos.
–Gracias por venir –dice con voz suave–, me está haciendo un gran favor.
–Recibí su carta y me interesó su historia…
¿Trajo los documentos?
–Algunos. Con estos será suficiente para que sus lectores sepan que lo que le cuento es la verdad.
Empujó una carpeta verde, vieja, llena de papeles amarillentos, recortes de periódicos, fotos antiguas y páginas manuscritas en azul y rojo.
–Tengo información con la que podría escribir libros enteros… Son datos que se pueden comprobar con facilidad, el problema es que mucha de la gente que sale en estas historias sigue viva, algunos son poderosos, otros son adinerados y otros muchos quieren morir en el anonimato, con el peso que llevan en su conciencia.
–Entonces, ¿por qué quiere hablar de eso? ¿No será peligroso para usted?
–Tal vez no… Y no lo hago para señalar a nadie ni para juzgar una época que no quisiera haber vivido... Nada de eso me importa. Solo quiero contar algo, una parte de lo que hicimos hombres que creímos que servíamos a la patria, hombres equivocados que hicimos cosas equivocadas y que no deben repetirse jamás. ¡Jamás!
Ahora le brillan los ojos. Está llorando por dentro.
–¿Recuerda el caso que se llamó “Confesiones de un 3-16”? Pues eso no es nada comparado con lo que fui archivando en treinta años de servicio…
Por supuesto, dos páginas en EL HERALDO son poquísimo para contarle a la gente lo que muchos criminales de verde olivo hicimos en contra de gente que, muchas veces, era inocente, como aquel muchacho del Intae, por ejemplo.
INICIOS.
Desde niño soñé con ser soldado. Era mi mayor ilusión. A los dieciocho, después de graduarme en el Instituto Superación de Choluteca, entré a las Fuerzas Armadas.
Me presenté en Salamar y pronto estaba manejando un tanque, un Saladin de 1956, un carro de asalto, hecho en Inglaterra. Yo tenía solo dieciocho años. Era el tanquista más feliz del Regimiento de Caballería Blindada, Recablin. A los diecinueve era cabo.
Fue por ese tiempo que nos destacaron en Olancho, en las selvas de Olancho, cerca de la frontera con Nicaragua. Una columna guerrillera, encabezada por un sacerdote, un padre jesuita, traía la guerra a Honduras y nos enfrentamos a ellos hasta que los exterminamos. Fue una carnicería. Los guerrilleros estaban enfermos, con hambre, desorientados y no presentaron mucha resistencia. Pero nosotros teníamos órdenes.
No quedó ni uno. Después me di cuenta que al padre lo agarraron vivo... Recuerdo a un oficial que andaba las sandalias del padre colgando en el uniforme como si fueran trofeos de guerra.
–¿Qué pasó con el padre?
–Todo el mundo lo sabe... Yo lo vi cuando lo subieron a un helicóptero... Estaba flaco, moribundo...
–¿Estaba herido? ¿Lo mataron? ¿Se murió?
–No sé... En ese momento le agarré gusto al Ejército. Los comunistas eran enemigos de la patria y había que exterminarlos. Nosotros íbamos a salvar a Honduras del comunismo. Eso nos decían los gringos que nos entrenaban.
–¿Participó en más operaciones en la selva de Olancho?
–Eso no duró mucho… Pero como yo era entusiasta y me gustaba lo que hacía, me reclutaron para un equipo de inteligencia anticomunista... No era 3-16, y teníamos mucho que ver con la Policía, con la Fuerza de Seguridad Pública, pero sobre todo en el DIN, el Departamento de Investigación Nacional. Nos encargábamos de vigilar comunistas de los sindicatos, de los frentes estudiantiles, a la gente revoltosa de las universidades... Así cayó Hans Albert Madisson... ¿Lo recuerda? Usted escribió sobre él. ¿Ve estos recortes?
HANS. Nos mandaron a una operación en la Florencia... Yo me había fumado tres puros de marihuana y estaba medio loco, odiando a todo el que oliera a comunista. Cuando me dijeron que habían agarrado a un universitario comunista, me alegré y me acerqué al Jeep donde lo tenían.
Era alto, delgado, casi rubio y tenía ojos claros, como azules... Estaba sangrando de la boca, lo habían golpeado con la culata de un Garand y le habían arrancado los dientes de adelante.
Después me di cuenta que era puente el que tenía... Se lo llevaron y nadie volvió a saber de él... A la familia le pagó el Estado una millonada..., pero el cadáver que hallaron en la carretera del norte no era el del muchacho... Ese cuerpo no lo hallarían jamás...
–¿Por qué?
–Lo que voy a contarle es duro…
–Si es la verdad, dígalo.
–Es la verdad pero yo no puedo probarla... Mi palabra es todo... No quedaban pruebas de lo que hacíamos...
–¿Qué pasó con el muchacho?
–Me contaron los compañeros que lo mataron… Y se lo dieron a los lagartos... Usted también escribió sobre los lagartos, ¿se acuerda?
–Culparon a Billy Joya de este asesinato…
El hombre sonríe con tristeza. También hay tristeza en sus ojos.
–Billy Joya nada tuvo que ver en eso... Yo lo conocí muchos años después... La orden la dio un capitán... Lo habían golpeado mucho y si lo dejábamos vivo tendríamos problemas con la gente de los derechos humanos...
–¿Capturaban bastante gente?
–Sí, hondureños, salvadoreños del Farabundo Martí, sandinistas, guerrilleros de Guatemala... En esa época Centroamérica era un polvorín; solo faltaba Honduras y los Cinchoneros le querían meter fuego... Pero los detuvimos...
–¿Cree usted que hizo lo correcto?
–En ese tiempo no nos poníamos a pensar si era correcto o no lo que hacíamos; recibíamos una orden y la cumplíamos. Eso era todo. Yo era obediente y no deliberante...
–Perdone que lo interrumpa, por favor. Dígame algo, ¿por qué cuenta todo esto ahora?
Hay un silencio de cementerio. Pasan largos segundos, el hombre mira la taza de café que ya se enfrió y parece reprimir un suspiro. Algo pasa en su interior. Algo triste y doloroso. Cuando levanta la cabeza, responde:
–No quiero morir con esos secretos... No puedo seguir viviendo con las pesadillas... Oigo los gritos, los alaridos, los huesos al quebrarse, la piel que truena cuando la corta el cuchillo, la piel que hace un ruido horroroso al quemarse... La gente que se ahoga cuando le poníamos la capucha... ¿Sabe que es la capucha? Un pedazo de neumático, de hule, al que le poníamos cal... Poníamos al sospechoso boca abajo, amarrados los pies y las manos a la espalda, le poníamos el hule en la cara y lo halábamos hacia atrás... Muchos no resistían y otros confesaban cosas que nosotros sabíamos que no eran la verdad...
–¿Torturaron bastante gente?
–Mucha gente… Mujeres también.
–¿Las violaban?
–Yo no... Otros sí.
–Volvamos a la pregunta... ¿Está seguro de que quiere que esto se conozca?
–Carmilla tiene muchos lectores, miles de lectores..., y lectoras... Yo soy parte de la basura de una época, y esa época tiene su historia, negra, grotesca, dolorosa, pero debe ser conocida, y yo escribí parte de esa historia con la sangre de las víctimas... Hoy he entendido que solo era un asesino, aunque era un militar y me sentía orgulloso de serlo. Pero era la época de las guerrillas, del comunismo, la época de la Doctrina de
Seguridad del Estado... Yo me creía un patriota... ¡Pobre de mí! Solo era un asesino entrenado y dirigido por otros asesinos con rangos más altos que el mío... Pero eso éramos: asesinos.
Una lágrima salta por una mejilla pálida y helada y él la limpia con el dorso de su mano huesuda de dedos largos con uñas afiladas como garras.
Alrededor pasa la gente, ruidosa, lejana. En el interior de aquel hombre, que parece envejecer con cada palabra, el ruido es mayor, no puede silenciar los gritos de su conciencia.
MANOS.
Pasan los minutos y el color vuelve a su rostro. Levanta las manos, las muestra, girándolas despacio y dice:
–¿Ve estas manos? Están manchadas de sangre... Llevo esto por dentro y no lo había contado nunca porque sé que nadie va a entender... Bertha Oliva dice que somos asesinos, y tiene razón, porque las órdenes que recibimos no son atenuantes de mis crímenes...
–¿Cuántos compañeros suyos piensan así?
–Todos, incluso los que hoy son altos oficiales...
–¿Participaron con usted en las torturas?
–Sí... algunos... Pero ya me olvidé de ellos...
–¿En qué otras operaciones participó?
–En muchas... Tendría usted para escribir por años...
–Cuénteme una de las más impactantes, de las más destacadas, de esas que la gente recuerda por mucho tiempo...
El hombre abre la carpeta, saca unos recortes de periódico y los pone al frente, sobre la mesa, acompañado de unos manuscritos.
–¿Recuerda a este hombre?
–Sí, claro... Ramón Matta Ballesteros…
–Estuve como personal de apoyo... Los gringos se lo llevaron pero quienes lo sacaron de la casa eran soldados y policías hondureños; el Presidente estaba de acuerdo... Le pusieron evidencia en el comedor..., usted sabe, se la plantaron, y se lo entregaron a los gringos... No fue legal pero donde manda capitán no manda marinero... ¿Recuerda al general que mataron en el bulevar Suyapa? Aquí está la foto... Siempre le echaron la culpa a los Cinchoneros... Ellos no fueron. La orden vino del norte... Vino gente de allá... Dos de los tiradores eran hondureños, soldados activos... Uno de ellos murió en un billar, en Los Dolores, arriba del Hoyo de Merriam; se resistió a un registro y un soldado le disparó...
Los carros los trajeron del norte, por El Salvador, vinieron en dos Chinook, esos helicópteros grandes... Pero dejaron botado a uno de los tiradores y este tuvo que robarle el carro a una mujer para escapar...
–¿Cómo sabe todo eso? ¿Se lo contaron?
–No, yo estaba cerca, como personal de apoyo, por si algo salía mal...
–¿Usted vio cuándo le dispararon al general?
–Sí; detuvieron el carro, le dispararon y él se bajó, con la Biblia en la mano, les dijo algo a los tiradores, pero lo mataron igual.
–¿Sabe usted qué les dijo?
–Me contaron después. Les dijo: “No hagan esto conmigo”. ¿Recuerda usted el asesinato del Comandante Bravo? Era un teniente coronel de la guardia de Somoza...
–Tengo información sobre él... Combatió en Rivas contra el Comandante Cero, en la ofensiva final de los sandinistas contra Somoza. Creo que fue en 1978 o inicios de 1979.
–Se decía que lo mataron los sandinistas... Supe después que estaban involucrados algunos compañeros suyos y dos oficiales hondureños por malos arreglos...
–¿Usted qué tuvo que ver en eso? El asesinato de Pablo Salazar, o Comandante Bravo, fue en octubre de 1979...
–Estuve dándole seguridad por algún tiempo a un coronel que tenía negocios con un señor Cerna, uno de los que dirigió la operación y que trabajaba en el consulado de Nicaragua…
–¿Participó el coronel en el caso?
–No, de eso estoy seguro, pero alguna gente cercana a él, sí... Era gente cercana a la Dirección Quinta de la Inteligencia Militar Sandinista, que tenía negocios no muy sanos con ciertos oficiales hondureños de esa época. Una vez que estaba muy bebido me contó cómo mataron al hombre, con un tiro de .22 en la cabeza... Lo engañaron con una mujer que había sido su querida en Nicaragua... Dejaron el cuerpo debajo de una cama... Tardaron en encontrarlo...
–¿Por qué me cuenta eso? Íbamos a hablar solo de los casos en que usted participó...
–Tiene razón; no lo escriba si no quiere…
–¿En qué otras operaciones participó usted?
–¿Usted tiene una lista de los desaparecidos en Honduras? Pues, empecemos por el principio, con los detenidos que no aparecieron nunca... Tomás Nativí... Róger Gonzales... Eduardo Lanza...
–¿Va a mencionar nombres?
–Algunos que son conocidos... Tomás Nativí, por ejemplo... Yo estaba bien chavalo cuando me llevaron a la operación, decían que era un revolucionario peligroso, de la Unión Revolucionaria del Pueblo, o algo así... Nos encapucharon... Era 1981...
El hombre baja la voz, mira hacia el frente, con mirada perdida y suspira. En aquel suspiro sale gran parte de la angustia que amenaza con estallar en su pecho.
–Carmilla, voy a decirle algo... Hoy que estoy hablando de esto, de este pasado horroroso que no puedo borrar de mi mente, me da miedo, miedo de que esa gente salga de la tumba y me vean de frente, me acusen... Un día vi a doña Bertha Oliva y sentí miedo, ganas de llorar, de gritarle que yo sabía lo que había pasado con su marido... Ese día lo recordaba bien... Creo que ella estaba preñada... que iba a tener bebé... Y yo fui uno de los que se llevó al papá... Llevo eso en mi conciencia y no me deja vivir en paz. ¿Qué puedo hacer? Contarlo nada más...
Contárselo a usted, para que lo escriba, para que quede constancia de lo que hicimos en esa época hombres que creímos que defendíamos a la patria… ¿Sabe que le tengo miedo a la cárcel? ¿Sabe que le tengo miedo a mis hijos, a que mi esposa y que ellos sepan los secretos que guardo en mi corazón?
–Perdone que lo interrumpa…
El hombre se limpia una nueva lágrima. Es la segunda que logra saltar por las mejillas pálidas y heladas… Las demás se las ha tragado, las ha mordido para detenerlas…
–Dígame.
–¿Por qué quiere contar todo eso? ¿Por qué está haciendo eso?
–Ya me preguntó eso antes.
–Sí. ¿Por qué?
Nuevo silencio.
–¿Sabe por qué lo hago?
–En realidad, no… No es solo para que se escriba una parte de esa historia... ¿verdad?
–Tiene razón... Es para desahogarme, para que se sepa, también, pero más para aliviar mi conciencia de tantas culpas... Lo hago por si existiera perdón para mí...