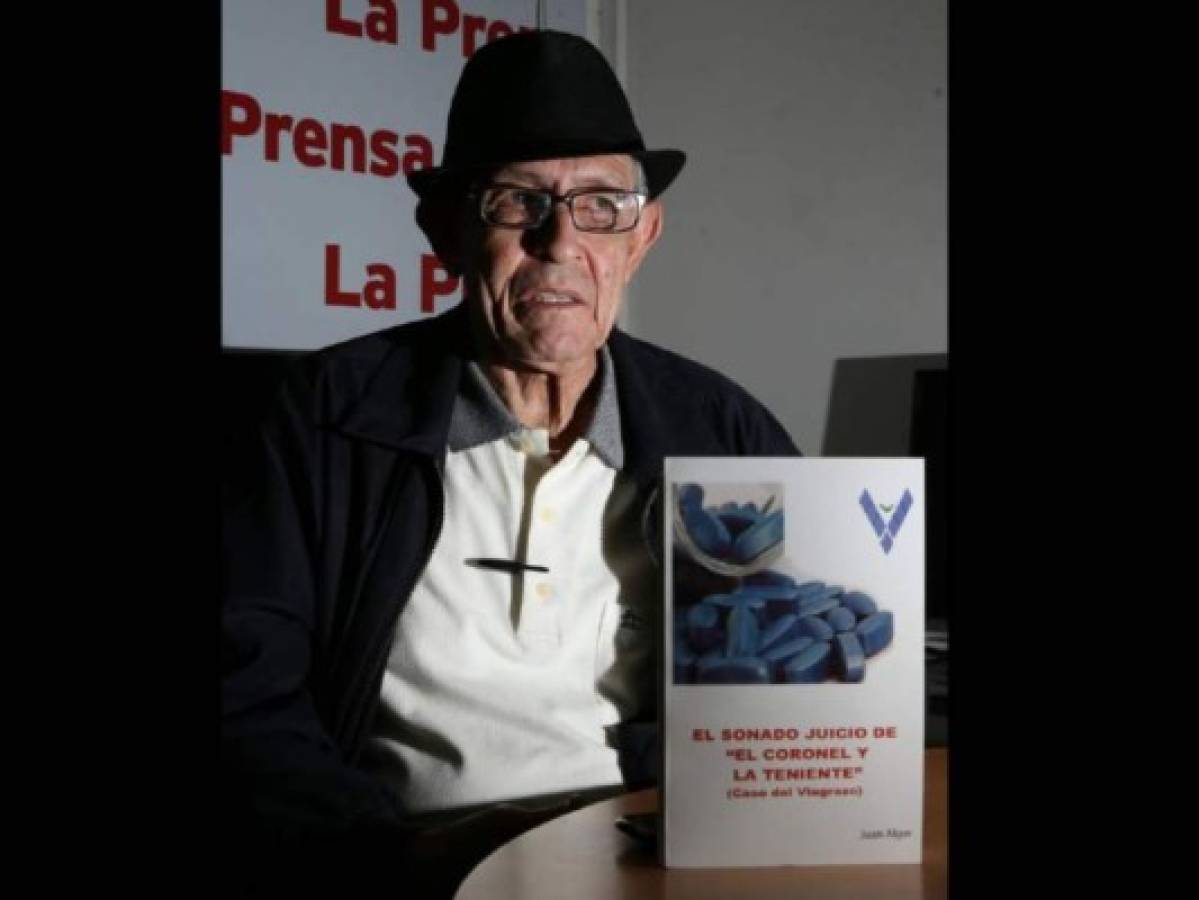“Opalinaria” narra las aventuras del “milusos” europeo Johnny Lee Jones. Tras naufragar y hacerse una herida que le deja la cabeza tonsurada como la de un cura, Johnny nada hasta una remota isla donde lo rescatan. Agradecido, entrega a los generosos caribeños “la quinta parte de mi acervo numismático: trescientos dólares” (p. 45) cuya milagrosa aparición Alger no se toma el trabajo de explicar. Johnny se va de la isla y desembarca en Santa Lucía, donde tras otra serie de sucesos milagrosos entra al servicio del “bucanero del plátano” Hyllier Rolston, supuesto autor de la infame carta que lleva su apellido. En una fiesta de Rolston, Johnny conoce a un enigmático personaje que lo convence de contrabandear ópalos en bruto a través del territorio hondureño, aprovechando el tumulto de las guerras civiles. La última y mejor parte del libro es un emocionante recorrido por selvas y montañas que culmina en otro hecho milagroso cuando la tonsura clerical de Johnny lo salva de ser fusilado.
Aventura en las montañas
Suena bien, como un libro de Salgari salpimentado con algo de política. El problema es que Alger escoge un desatinado método narrativo: cuenta la historia en cinco extensas cartas leídas por el hijo de Carlton Alcott, quien financió el contrabando de los ópalos.
El lector generoso puede obviar los inútiles párrafos dedicados al hijo de Alcott y la descabellada extensión de las cartas, pero no el lenguaje de Johnny, saturado de extranjerismos mal escritos como “chaise lounge”, “a bientout” o “motu propio”, ni la prosa pomposa y a veces ridícula: “A medida que la luz de la sindéresis horadaba los difusos laberintos de mi cerebro, me sentí ascender muy despacio –ingrávida péñola al garete en el favonio– entre las circunvoluciones de una descomunal gorga” (p. 41).
Por generosidad excesiva podemos aceptar que algunos yerros redondean la personalidad de Johnny, pero los demás errores, por desgracia abundantes, son de Alger: “paraplético” (p. 42), “consiliares” (p. 53), “espectantes” (p. 153), “braceros” (p. 161) o “bisonio” (p. 180). Son extraños los diálogos del primer tercio de la novela entre Rolston y Johnny: parecen extractos de un libro de secundaria que Alger podría haber sustituido por sucesos para ponernos en contexto. También es rara la actitud de Johnny: aborrece las maquinaciones de Rolston, sin embargo, no pone peros al robo de los ópalos hondureños.
A pesar de su extraño esquema narrativo y su redacción aparatosa, las últimas sesenta páginas de la novela premian al lector paciente con un trepidante y bien logrado relato de aventuras.