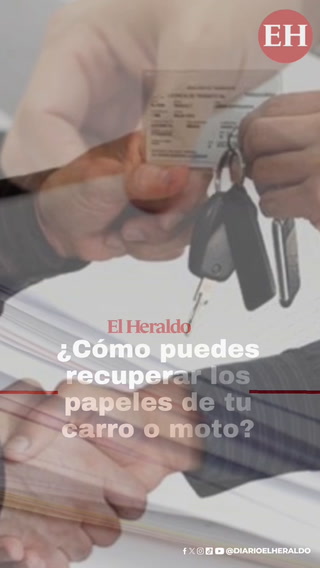(Primera parte)
Este relato narra un caso real.
Se han cambiado los nombres.
Era una mujer joven, no mayor de veintiocho años, no muy alta, hermosa, de bonito rostro, pecho abundante y pelo largo y negro como el carbón.
Cuando llegó a las oficinas de la Policía, en Pespire, se notaba alterada, y una especie de angustia dominaba su cara pálida y sudorosa.
“Vengo a poner una denuncia” –le dijo al policía que la atendió-.
“¿Qué clase de denuncia?”
Ella dudó un instante.
“Una denuncia de violación” –dijo, levantando la frente y como si se hubiera decidido después de largas dudas-.
“¿Violación?” –le preguntó el policía-.
“Sí”
Ella se notaba nerviosa.
“¿Quién es la víctima?”
“¿Cómo dice?”
“¿Quién es la persona violada? ¿A quién fue que violaron?”
“A mí”.
“¿A usted?”
“Sí”
“¿Hace cuánto tiempo?”
La mujer hizo algunos cálculos en su cabeza.
“Hace... como tres horas”.
“¿Está segura?”.
“Sí, más o menos tres horas”.
“¿Sabe usted quién es el violador?”
Ella dudó una vez más.
“Sí, claro”.
El policía tomaba notas.
“¿Sabe el nombre?”
Ella, titubeante, le dijo un nombre y un apellido.
“¿Conoce su dirección?”
“Sí”.
“Bien”.
“¿Qué le van a hacer?”
“Primero, pasar el caso al fiscal de turno... Y, después, llevarla a usted a Medicina Forense para que le hagan unos exámenes y así comprobar la violación y tener pruebas para encarcelar al que le hizo eso”.
VEA: El hombre que murió de miedo
La mujer se puso de pie.
La llevaron en una patrulla a Nacaome. Allá, el fiscal recibió la denuncia y ordenó que fuera examinada por el forense de turno. Una hora después, mientras el sol bajaba a lo lejos, dejando una tarde fresca sobre la ciudad, el fiscal dijo: “Mañana vamos a presentarle el caso al juez y a pedir la orden de captura contra ese criminal”.
Sin embargo, pasaron varios días para que los agentes de capturas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tuvieran la orden en las manos; y aún tardaron unos días más en hacerla efectiva.
Cuando el hombre vio llegar a los policías a su casa, se puso blanco como el papel.
“Queda usted detenido por el delito de violación en contra de testigo protegido...”.
El hombre casi se desmaya.
Era este no mayor de treinta años, alto, fornido, de buena presencia y que vestía con elegancia. No opuso resistencia porque la fuerza y la voluntad lo habían abandonado, y cuando le pusieron las esposas de acero en las manos, dos lágrimas salieron de sus ojos asustados. Y habría de llorar mucho más el siguiente año y medio, detrás de los muros de la Granja Penal de Nacaome. Un largo año y medio en el que perdió todo lo que tenía; incluso las ganas de luchar y de vivir.
“Yo no he violado a nadie” –decía, a quien quisiera oírlo-.
“Así decimos todos –le respondía uno de sus compañeros de celda–, aquí, todos somos inocentes...”.
“Te juro que digo la verdad”.
“Sí, yo también juro que no maté a mi suegro... Es cierto que él se metía mucho en mi matrimonio con su hija, y que cuando me peleaba con ella se la llevaba para su casa y me amenazaba a muerte; y juro que esa noche en que me encontré con él en la cantina, el viejo se murió del susto porque como quiso matarme a machetazos y yo me defendí pegándole un tiro en la frente, el culpable de todo es él... Y yo soy inocente”.
Dijo esto y se rió por lo bajo.
“¿Ya sabés quién es la mujer que te acusa?” –le preguntó al hombre otro compañero, tratando de desviar la conversación por caminos menos amargos-.
“Sí, ya sé –respondió él, con tristeza y cólera a la vez–, pero lo raro es que esa fue mujer mía por su propio gusto...”.
“Pues ella dice lo contrario –intervino el que culpaba al suegro de su desgracia–; ella dice que vos la violaste”.
“Pero eso es mentira”.
“Mentira o no, mirá dónde estás; y, según veo las cosas, te vas a pasar aquí un buen tiempo, a menos que consigás un buen abogado defensor... y que soltés mucha plata”.
El tercer hombre intervino: “Mirá –le dijo, con tono compasivo–, si tenés con qué pagar te puedo recomendar a alguien. Y te aseguro que es el mejor defensor que podés conseguir... Fijate que él salvó de la cárcel a un viejito al que acusaron de haber matado en el baño del hotel Oasis a su esposa, una gringa que vino a buscarlo desde Estados Unidos... Pues él demostró que la gringa era hipertensa, de esos enfermos a los que se les sube la presión y padecen también del corazón, y que lo que la mató fue el calor de Jícaro Galán, y no el marido. Pero el viejito se pasó un buen tiempo preso, hasta que apareció este señor y le llevó el caso. Eso sí, pega duro...”.
“Mi mamá vendió unas vaquitas y una parte de la finca... ¿Quién es ese abogado?”
“Se llama Denis Castro Bobadilla. El domingo que venga mi mujer a visitarme le voy a decir que me traiga el número de teléfono, por si te sirve”.
“Claro que me sirve... Ya he oído hablar de ese señor...”.
Visita
Denis Castro Bobadilla, vestido de pantalón negro, guayabera blanca, de mangas cortas y calzando zapatillas “Ermenegildo Zegna”, con hebillas de oro pulido, entró a la oficina donde lo esperaba su cliente.
Este estaba ansioso, no había comido en todo el día y esperaba con desesperación al hombre que creía que podía sacarlo de aquel lío.
“Ya está cerca su juicio, ¿verdad?” –le preguntó el doctor Castro, sentándose frente a él y poniendo el bastón de cedro, con empuñadura de cabeza de serpiente, a un lado-.
“En dos meses, doctor”.
“¿Y por qué me llamaste hasta ahora, muchacho?”.
“Es que hasta hace poco supe de usted, doctor; y, entonces, le pedí a mi abogado que lo llamara”.
El abogado defensor era un muchacho, recién graduado y que llevaba su primer caso penal. Había sido alumno del doctor Castro.
“Bien –dijo el doctor–; ya sabés bien de qué te acusan y quién es la víctima, ¿verdad?”.
“Sí, doctor, pero yo soy inocente...”.
“Vamos por partes –lo interrumpió el doctor Castro–: Para empezar, decime algo, ¿desde cuándo conocías a esa muchacha?”.
“Desde hacía unos seis meses... antes de que me denunciara”.
LEA: El hijo del gallero (segunda parte)
“Y, ¿qué tipo de relación tenías con ella?”
“Al principio la enamoraba, doctor, pero después se hizo mi mujer”.
“¿Cuántas veces?”
El hombre le dio un número al doctor Castro, y este empezó a leer una hoja del expediente del caso.
La violación
“Eran como las dos de la tarde –le dijo la mujer al fiscal–, yo iba pasando por una calle, en Pespire, y de pronto me salió un hombre que me agarró de un brazo y me llevó a la casa de él; digo yo que era la casa de él porque se sacó del pantalón una llave, abrió el portón del porche, me metió al jardín, cerró el portón con llave, después, abrió con otra llave la puerta principal de la sala, y me metió a la casa, después me llevó al cuarto de él, supongo yo que era el cuarto de él, y allí me quitó la ropa y me violó... yo no sé si fueron dos o tres veces... A lo mejor cuatro”.
“¡Pucha! –exclamó el doctor, levantando la vista hacia el hombre que sudaba–, ¡qué bárbaro! ¡Sos un gallo vos!”.
El hombre sonrió, pero había siempre angustia en sus ojos.
“Mire, doctor; de que fueron cuatro veces, es cierto, pero no es que la haya violado... Ella entró por su gusto a mi casa, yo no la obligué... Ya había sido mi mujer tres veces antes, y esa vez quedamos de vernos en mi casa porque yo iba a estar solo; y ella llegó...”.
“¿Vos la agarraste del brazo?”
“De eso no me acuerdo, doctor, pero sí sé que abrí el portón del jardín, después le eché llave, abrí la puerta de la sala y nos fuimos al cuarto... Y allí pasó lo que pasó”.
“¿Cuatro veces?”
“Sí... así, así”.
El muchacho volvió a sonreír.
Estaba flaco, ojeroso, había encanecido, sus manos estaban llenas de callos y ásperas a causa del trabajo en la granja penal, y parecía un viejo a pesar de que estaba por cumplir treinta y dos años.
El doctor Castro habló con él y con su abogado defensor más de una hora, y, al final, el doctor tenía claro el caso.
ADEMÁS: Cuando los muertos hablan (parte II)
“¿Me va a ayudar, doctor?”.
“El caso se ve difícil –respondió el doctor–; ella asegura que la violaste, y el fiscal le cree; bueno, los fiscales creen todo, ese es su trabajo y no hay por qué culparlos, pero voy a estudiar el caso y te voy a avisar”.
“¿Cuánto me va a costar, doctor?”.
“Eso lo vamos a hablar después de que haya estudiado el caso y decida defenderte, ¿estamos?”.
“Sí, doctor”.
Se despidieron los hombres, y el doctor regresó a Tegucigalpa.
En la cárcel, en una celda caliente e incómoda, aquel hombre bajaba todos los santos del cielo.
“¿Qué te dijo el doctor Castro?” –le preguntó el hombre que le dio el número de teléfono-.
“Que va a estudiar el caso y después me avisa si me defiende o no”.
“Es normal”.
“Yo le expliqué lo que había pasado esa tarde”.
“Me imagino”.
“¿Y te creyó?” –intervino el pesimista-.
“No sé; a lo mejor sí... pero no estoy seguro... Él tenía el expediente de mi caso y lo está estudiando. La mujer dice que yo la agarré de un brazo y la metí a la casa...”.
“Y, ¿te dijo cuánto va a pedir de condena el fiscal?”
El hombre se estremeció.
“No, él no me dijo eso, pero mi abogado defensor dice que van a pedir quince años...”.
“¡Bueno! Si te portás bien, hacés siete y medio, o unos ocho, y salís libre... Te faltarían seis años, más o menos”.
El hombre no dijo nada.
“Vale más que sos su amigo” –le dijo el otro hombre-.
“Aquí no hay amigos –se lamentó el muchacho–; aquí cada quien carga con su cruz, y que vea como la lleva...”.
Se hizo el silencio. El muchacho lloraba.
“Pero yo soy inocente –murmuró–. Inocente. Dios lo sabe”.
Continuará la próxima semana