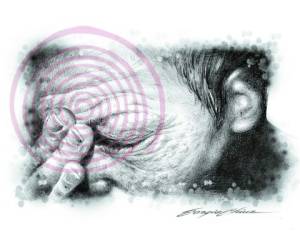Este relato narra casos reales.
Se han cambiado los nombres
y se omiten algunos detalles.
El hombre entró a su oficina seguido por una oleada de perfume que llenó los pulmones de su secretaria, se quitó el saco, con elegantes movimientos y se ajustó las mancuernillas al final de las mangas de su camisa blanca.
“Yo voy a llamar al juez” –le dijo a la mujer que, tímidamente, le recordaba por segunda vez que sus buenos amigos seguían en prisión y que era necesario que alguien les ayudara a salir de aquella desesperada situación.
“La Fiscalía insiste en la acusación” agregó la mujer.
“Ya le dije que yo voy a arreglar eso” –gritó el hombre, dejándose caer en su silla de cuero pulido.
“Está bien, abogado” –murmuró ella.
El hombre sonrió, con una de esas sonrisas que solo puede formarse en el rostro de los hombres poderosos. Miró a su asistente y pareció sentir lástima por ella. La mujer bajó la cabeza.
“¿Quién soy yo?” –le preguntó, tirando el espaldar del sillón hacia atrás, al tiempo que unía las manos detrás de su cabeza, una cabeza que parecía lucir una corona imperial, tan grande como la de Augusto y tan pesada como la de Napoleón. La mujer iba a contestar cuando sonó un teléfono.
“Comuníqueme con el juez” –dijo el hombre, mientras contestaba la llamada.
El juez esperó en línea más de un minuto. Al final, el hombre lo saludó con un grito más bien vulgar.
“Necesito su ayuda” –le dijo, poco después.
Al otro lado de la línea, el juez respondió con una pregunta.
“Ese es el caso –contestó el hombre–. Son mis buenos amigos y ya sabe usted la forma en que los fiscales hacen fiesta con la gente cuando quieren dañar a alguien”.
El juez dijo algo más.
“Abogado –exclamó el hombre, lanzando el cuerpo hacia adelante–, yo soy amigo de quienes saben valorar mi amistad. Y espero que usted sea uno de estos”.
Siguió a esto un silencio largo. El hombre escuchaba al juez.
“Usted decida –dijo, después, el hombre, levantando la voz–. Desestime esa acusación y le quedaré muy agradecido. ¿Está bien?”
La conversación duró unos segundos más. El hombre colgó, miró a su secretaria y sonrió. Era una sonrisa triunfal. Sus amigos, acusados por delitos graves, no serían víctimas de la Fiscalía. Las pruebas de los fiscales eran tan falsas como un billete de a tres. Y el juez, que temblaba con solo escuchar su nombre, los dejó en libertad.
“El caso es que son culpables, señor juez” –protestó el fiscal.
Por desgracia para el juez, y para otros como él, aquel hombre todopoderoso, practicante del Derecho y conocedor de todas las leyes, olvidó una de las más fundamentales en el Universo: La ley de gravedad.
Todo lo que sube, cae. Y aquel hombre cayó, y con él los que, como esclavos serviles, torcieron la ley solo para hacerle un favor.
“¿Cómo llegó tan alto ese hombre? –se preguntó un expresidente de la Corte Suprema.
“Subió por uno de los caminos más fáciles y antiguos –le respondió un magistrado, y agregó, al tiempo que levantaba un índice–: Vía vaginalis”.
El expresidente, con cara de inocencia, se quedó pensando unos segundos, luego, sonrió con malicia. Había entendido.
“Abogado –dijo, tras una pausa–, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado”.
“Va a pagar con cárcel su soberbia y su abuso de poder –agregó el otro–; lo malo es que se llevó por delante a algunos ingenuos”.
Regalo
El hombre detuvo su camioneta a una orilla de la calle, la patrulla de la Policía se estacionó frente a él y de ella bajaron dos hombres jóvenes, con chalecos verdes sobre la camisa celeste.
“Buenas, caballero –le dijo al chofer uno de ellos–. ¿Sabe cuántas infracciones de tránsito acaba de cometer?”
El hombre no contestó de inmediato. Soltó un eructo, miró con ojos vidriosos al policía y, dijo:
“Soy abogado y conozco mis derechos. Solo me tomé unos tragos y lo que tengo es sueño”.
“Señor, usted está borracho… Baje del vehículo, por favor. Le vamos a realizar la prueba de alcoholemia y lo más seguro es que lo vamos a detener por veinticuatro horas, le vamos a cancelar su licencia por seis meses y va a pagar una multa muy grande”.
El abogado se quedó pensativo por largos segundos.
“Miren, muchachos –dijo, al final–, yo voy para mi casa, aquí cerca, en la colonia América. Voy a manejar con cuidado y, sin querer ofender a nadie, les voy a hacer un regalito para que pasen un feliz domingo. ¿Qué dicen?”
El policía miró a su compañero, este no dijo nada, dio media vuelta y se retiró a la patrulla. Medio minuto después lo alcanzó su compañero. Llevaba mil quinientos lempiras en una mano.
Siete minutos después, les avisaron que un hombre acababa de atropellar a un vendedor de pan en el desvío hacia la colonia Las Torres. La motocicleta del panadero quedó debajo de la camioneta y el chofer trató de escapar del sitio del accidente pero no pudo avanzar mucho porque se caía de borracho.
El conductor de la patrulla miró a sus compañeros, no dijo nada, se sacó de una bolsa un billete de quinientos lempiras, lo arrugó y se lo entregó al policía que iba en el asiento de atrás. El copiloto no dijo nada. Era el que se había retirado cuando el chofer de la camioneta les ofreció un regalo.
“Cuando llegamos al lugar del accidente –dice el conductor–, el panadero estaba a un lado de la calle; tenía una pierna quebrada, raspones en los brazos y el pan regado por todas partes. Me sentí culpable de aquello… Mi ambición, mejor dicho, mi codicia, unida a la de mis compañeros, habían causado aquella desgracia. Un inocente había pagado porque yo me había acostumbrado a pedirle mordidas a la gente”.
Pero el caso no terminaba allí. Las cámaras de seguridad grabaron todo el incidente con el chofer de la camioneta. No pudo defenderse. Hoy está en la calle, sin trabajo y, quizás, delinquiendo porque, como dijo su superior, “parece que es lo único que sabe hacer”.
Insulina
La mujer salió del baño en traje de Eva, con el pelo recogido en un moño y con los ojos brillantes. Sobre la cama del motel, descansaba el doctor, vestido de gabacha blanca, fumando un cigarro.
“¿Te gustó?” –le preguntó, tirando el humo a un lado.
“Estuvo bien” –respondió ella.
“¿Cómo que bien? –protestó él–. ¿Sólo eso? Mi mujer sí que sabe apreciar lo bueno”.
“¡Ah! –bromeó ella–, mi marido sí que sabe hacerlo bueno”.
Los dos rieron, ella empezó a vestirse y él fue al carro. Cuando regresó, traía una bolsa negra.
“Aquí está la insulina –le dijo a la mujer, que terminó de ponerse su ropa de enfermera–, y lo demás que me pediste… Vieras lo que me costó conseguir eso”.
“Mi doctorcito –dijo ella, zalamera, señalando con ambas manos los contornos de su cuerpo–, al menos todo esto lo vale”.
“Allí hay más o menos diez mil lempiras –dijo él, tirando el cigarro a un lado–. Te voy a conseguir más pero hasta el otro mes. Ya se pusieron vivos en el hospital y mis amigas de la farmacia tienen miedo… Parece que ese hijo de su madre de Juan Orlando ordenó una investigación y las cosas se están poniendo peludas”.
“Cómo le gustan a usted, mi doc”.
La mujer tembló cuando los hombres encapuchados la llamaron por su nombre. Eran tres, con las placas colgando del cuello, las armas en la cintura y las gorras haciendo sombra a sus ojos.
“Queremos hablar con usted” –le dijo uno de ellos.
Ella palideció.
“¿De qué?”
“De su participación en el tráfico de medicinas…”
Ella estuvo a punto de desmayarse.
“Yo solo consigo algunas pocas para amigos pobres –les dijo, poco después, algo repuesta de la impresión–; puedo probarlo”.
“¿Quién se las da?”
La mujer no dudó en contestar.
“Si usted nos ayuda, nosotros podemos ayudarle. ¿Qué le parece?”
La enfermera movió la cabeza hacia adelante.
“Nombres” –le dijo el policía.
“Mi esposo es diabético –dijo ella, al final–, y tengo que cuidarlo… Mis niños…”
“Cuídelos –la interrumpieron–, pero no se aleje mucho de nosotros… Queremos que nos ayude a llegar hasta el toro pesado de los que trafican con medicinas robadas a los hospitales públicos…”
El fiscal sonrió. Es un muchacho lleno de ilusiones que odia el delito y ama su carrera.
“La enfermera es uno de los hilos de la madeja –dice–, y nos ha ayudado mucho… Lo del hospital de Santa Bárbara es una pequeña parte de esta sinvergüenzada que, en mi opinión, es tan vasta como la del Seguro Social. ¿Se imagina usted, Carmilla, cuántos pacientes pobres padecen y hasta mueren por la falta de medicinas, y estos pícaros se las roban para venderlas en el mercado negro…”
El fiscal hace una pausa, suspira y toma un sorbo de café, ya helado. En “Denny’s” la música está muy alta y ofende a los clientes, pero a nadie le interesan las protestas.
“¿Sabe, Carmilla, que hay muchas farmacias que revenden medicinas robadas a los hospitales públicos?”
Ayuda
El hombre saludó como si se acabara de bajar del Olimpo para relacionarse misericordiosamente con los pobres mortales que lo esperaban. Su presencia imponía respeto y miedo.
Era más bien menudo, aunque arrogante, quizás con su alta autoestima fabricada y sostenida por el enorme bigote de macho probado, la Ford 350 que manejaba, la “Eagle Dessert Mark VII” de 45 milímetros que llevaba al cinto, brillante como la luna llena, y los tres mercenarios que lo acompañaban, armados hasta los dientes.
“Aquí estoy, amigo –le dijo a un hombre elegante, de pelo cano y bigote tupido, que lo esperaba al frente de tres personas más–; como lo prometido es deuda, le traje lo que me pidió”.
Uno de los mercenarios le entregó un maletín negro, pequeño y flexible.
“Allí hay dos milloncitos para que se ayude en su campaña –añadió el hombre–, y si necesita más, solo dígame, que donde hay amigos no mueren amigos”.
El hombre elegante agarró el maletín, se lo dio a uno de sus compañeros y abrazó al recién llegado.
“Vamos a repetir –le dijo, gracias a su ayuda–, y siempre tendrá amigos en el Congreso”.
“Mire, hermano –respondió el hombre, rascándose detrás de una oreja–, lo que nos interesa a mis socios y a mí es esa fregada de la extradición… Si hubiera alguna forma de hacerla ilegal, pues, muchos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar los pecados aquí mismo, pero eso de que nos quieran llevar a la “iúsa” nos tiene “chiviados” a todos”.
El hombre tragó saliva.
“Mire, hermano –dijo, con la garganta reseca–, eso de la extradición está como imposible de tumbar… Lo que se puede hacer, pero solo en ciertos casos, es evitar que la OABI les quite todo lo que tanto les ha costado…”
“Nosotros estamos dispuestos a pagar”.
“Yo sé, pero hay cosas que no pueden ser…”
“Bueno –dijo el hombre, resignado–, pero por mientras, reciba usted esa ayudita. Nosotros le vamos a recomendar a un Comisionado para que lo pongan en la jefatura del departamento… Tal vez en eso si nos pueden colaborar”.
“No le prometo nada porque como están las cosas…”
“¡Ah!, qué fregada”.
El hombre abrió la boca. Estaba pálido.
“Mire, si gusta mejor dejamos lo de la ayuda para más adelante… Yo creo que con poco hago mi campaña”.
“No, no… Deje eso. Es una muestra de amistad… No se preocupe”.
El honorable diputado todavía está en el Congreso, y parece que se va a reelegir “porque es un hombre bueno”.
Su amigo despierta cada mañana antes de que salga el sol, arregla su cama hasta dejarla nítida, se pone firme cuando hacen la inspección y sale en fila india hacia el comedor, a tomar su desayuno junto a cien hombres más, habitantes obligados de una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos…
Nota final
Estos son los otros criminales, que usan sus cargos y su poder para delinquir, dañando seriamente a la población que debe confiar en ellos.
Y estos casos son solo una pequeña muestra de los alcances de la corrupción en un país digno de tener un mejor destino. Y quedan muchas más historias que contar.